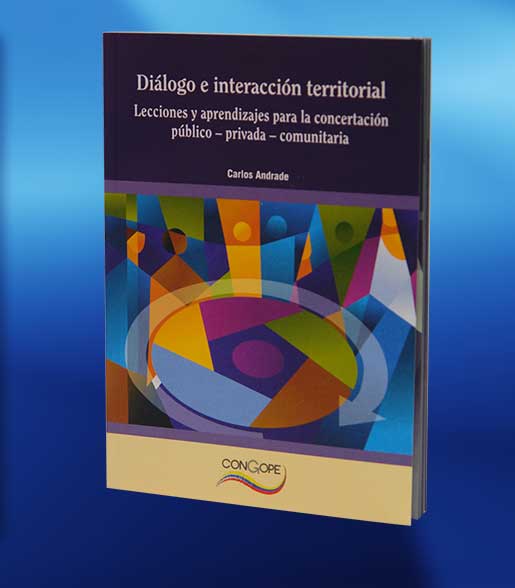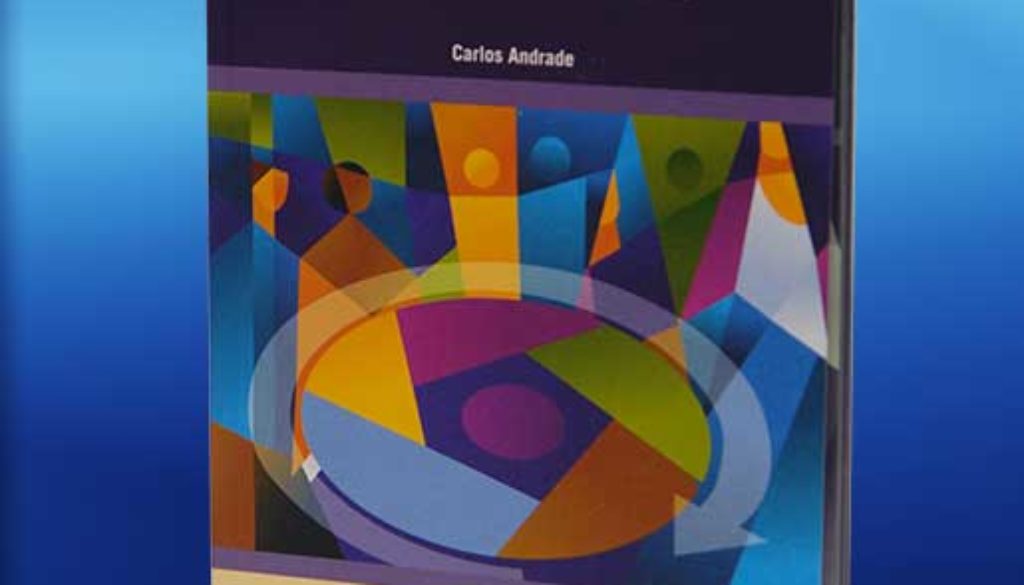Uno de los grandes retos en la administración pública moderna es compaginar, por un lado, la necesidad de claridad estratégica, eficiencia y capacidad de adaptación en las autoridades, y por otro, la exigencia de legitimidad, transparencia y eficacia por parte de la ciudadanía. Compleja tarea, considerando la creciente -y hasta cierto punto inevitable- distancia entre autoridades y ciudadanos, impulsada por el crecimiento natural de los colectivos, los fenómenos de urbanización y globalización, así como el crecimiento de los estándares de calidad de vida en la población en general. El hecho es que actualmente los gobiernos deben, al mismo tiempo, responder a demandas de mayor especialización y eficacia, ante una ciudadanía crecientemente exigente y crítica.
Las formas de responder a este reto atraviesan un amplio espectro: desde estilos autocráticos o paternales –la ficción de una autoridad que asume “representar” o “captar” las demandas ciudadanas-, hasta el franco cuestionamiento y hasta impugnación de las autoridades por parte de los ciudadanos y su consiguiente “deslegitimación” para las primeras. En el medio, las formas clásicas de “transformar” el poder ciudadano en capacidad de gobierno: la representación y la participación política.
En la actualidad, cada vez es más lejana la idea de que estas dos formas se contraponen inevitablemente, y al contrario, es más clara la certeza de que ambas son mecanismos complementarios e interactivos. De ahí que tan importante como contar con mecanismos legítimos y democráticos para conformar gobiernos con capacidad ejecutiva real, sea el contar con mecanismos de participación ciudadana que, además de facilitar la agregación de demandas, impliquen también mecanismos de corresponsabilidad pública desde los ciudadanos.
Actualmente en el Ecuador, en términos globales, la participación ciudadana ha sido revalorada de manera formal, desde el mismo marco constitucional del Estado, y sus cuerpos legales consecuentes.